
Su fascinación por el western nace en los largos veranos al lado de su abuelo. El balcón, las persianas por encima de la barandilla, la humedad de vacación interminable. El televisor prendido cada sobremesa. Un viejo ventilador tras el plato lleno de hielo que trae aire fresco a bocanadas siempre demasiado breves. En la pantalla las llanuras, el desierto, el galope de los caballos, cherokees, sioux, lo que después identificará como Monument Valley. Cuando descubre precoz los tactos del placer elabora una fantasía que siempre será, con variaciones cada vez más complejas, la misma. Viaja en una caravana. Tras el asalto indio, el secuestro. En su joven desesperación, las ataduras queman como su sexo. Una vez dentro del tipi, el aroma de la carne ahumada se mezcla con el asalto feroz y reiterado del joven jefe. Luego vendrá el desprecio teñido de envidia de las hembras. Es la paria del poblado, la perra blanca, la esclava que a diario se somete. Miralda agita sus dedos. Cuando parece que el estallido de placer es inevitable su fantasía va más allá. Tiempo después es liberada por un destacamento de hombres uniformados de azul. Un joven oficial, pese al honor mancillado, se enamora. Pasan bajo un túnel de sables. Es un hombre delicado y ella, al resignarse a los llamados del deseo, recordará siempre la pasión brutal del piel roja y su clímax será sólo indio, en justa venganza por el exterminio de una noble raza. Sólo con deletrear John Houston, Miralda se excita.


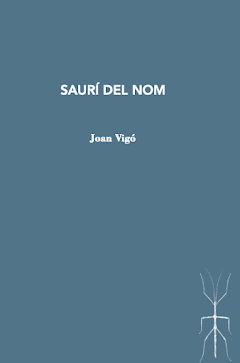
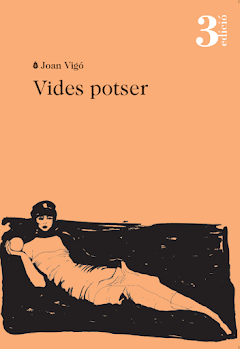













Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada